El sistema judicial: conocimiento iniciático. Yakyuj
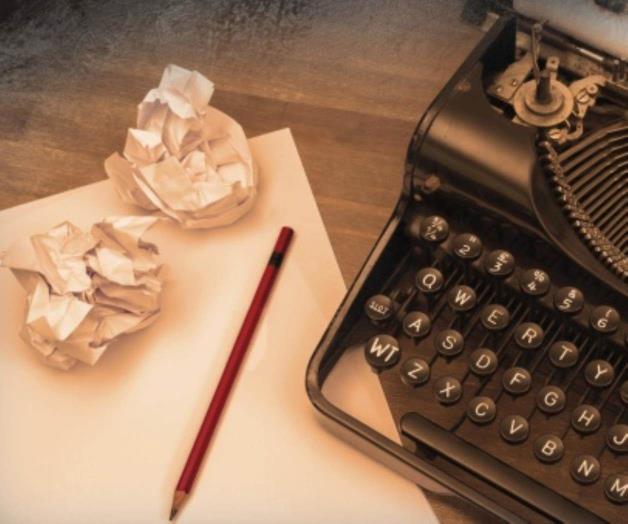
La participación en esta elección judicial depende mucho de qué tanto estamos iniciados en el conocimiento técnico que explica cómo funciona el poder judicial y cuáles son sus alcances
Hace unos años impartí una clase de nivel licenciatura en una reconocida universidad de la capital del país; en algún punto pregunté datos básicos sobre la arquitectura del Estado, la división de poderes y las características de una federación. Mi sorpresa fue grande, incluso en ese nivel académico, el desconocimiento sobre la estructura del Estado era desalentador sobre todo, considerando que no soy yo una especialista en el tema. El funcionamiento del sistema judicial en específico y el de las fiscalías es, en los hechos, una especie de conocimiento iniciático al que solo se puede acceder después de un entrenamiento que pocos pueden tener, ese conocimiento está parapetado detrás de un lenguaje que no es transparente ni accesible. La propia diferencia entre el papel que juegan los jueces y el que juegan los fiscales no es nada transparente para la mayoría de la ciudadanía. Cuando es necesario interactuar con el sistema judicial necesitamos mediadores especializados a los cuales hay que pagar, mediadores que sí han pasado por un proceso de iniciación que los convierte en especialistas del derecho.
Del lado de las personas hablantes de lenguas indígenas, el acceso a ese conocimiento no solo está bloqueado por un lenguaje que ya en español es altamente técnico sino que, además, este lenguaje no es accesible en las diferentes lenguas que se hablan en este país. Por fortuna, poco a poco se han construido glosarios de términos jurídicos que pueden ser útiles a intérpretes de lenguas indígenas que juegan un papel fundamental en el acceso a la justicia. Como ha escrito el gran poeta guaraní, Elías Caurey, para muchas personas de pueblos indígenas, “el Estado es el otro” y, en particular, el sistema judicial es ese gran otro con el cual es mejor nunca tener contacto; ignoramos en qué medida su funcionamiento influye en nuestra vida cotidiana. En este proceso de elección judicial, sólo seis de los más de 3.000 aspirantes a jueces y magistrados se identifican como indígenas y, en su caso, tampoco hay mucha información sobre ellos en las propias lenguas que hablan sus pueblos.
Con esta situación de fondo, se están llevando a cabo las campañas de personas que aspiran a convertirse en jueces, magistrados y ministros. Esta inédita elección ha tenido dos efectos, por un lado, ha impulsado a que más personas se informen sobre la diferencia misma entre esos tres términos y han tratado de conocer más a ese “otro” en el que intentarán influir por medio de su voto; por otro lado, muchas campañas se han aprovechado del desconocimiento en general que tenemos del poder judicial para hacer promesas que no pueden cumplir porque no está en sus manos hacerlo. El procedimiento de la elección no ayuda tampoco a hacer más transparente la información que necesitamos para votar, al llegar a la casilla se recibirán al menos seis boletas de colores distintos y con mucha información, entre ellas el cargo por el que se votará, el listado de las candidaturas en orden alfabético, el género de quienes se están postulando, el número que les han asignado y el poder del Estado que los está postulando.
Durante muchos años, en los comienzos de la vida independiente de este país, ejercer la ciudadanía estuvo condicionada a muchos factores, entre ellos, a la capacidad de leer y escribir que en ese entonces sólo podía ejercer una minoría. Aunque esto ya no es así en el papel, la participación en esta elección judicial depende mucho de qué tanto estamos iniciados en ese conocimiento técnico y oscuro que explica cómo funciona el poder judicial, cuáles son sus alcances y cuáles son las funciones de los cargos que se están votando. De muchos modos, la participación ciudadana en las votaciones, y estas en particular, siguen siendo plenamente accesibles para una minoría ya iniciada que habla español.



